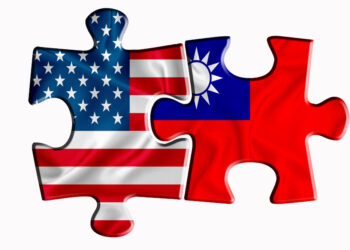La controversia que acompaña al talco cosmético vuelve a ocupar titulares, pero la historia no se agota en un fallo millonario ni en una sola marca. Detrás hay una pregunta más amplia —incómoda y urgente— sobre cómo distintos mercados reaccionan ante riesgos a la salud y por qué esa reacción no es homogénea. Lo que está en juego no es solo reputación corporativa: es confianza pública y la capacidad de los reguladores para protegerla.
El veredicto que revive las alarmas que se habían encendido años atrás
A pocos días de haber iniciado el mes de octubre, un jurado de Los Ángeles ordenó a Johnson & Johnson pagar $966 millones de dólares a la familia de Mae Moore, al concluir que el uso de talco habría contribuido a su mesotelioma. El mesotelioma es un tipo raro y agresivo de cáncer que afecta el revestimiento de los pulmones, el abdomen o el corazón, y está directamente relacionado con la exposición al asbesto. El desglose de este proceso legal: $16 millones en daños compensatorios y $950 millones en daños punitivos.
La compañía anunció que apelará y rechaza la base científica del caso. En paralelo, arrastra más de 67 mil demandas, la mayoría vinculadas a cáncer de ovario. El resultado no cierra el debate, pero envía una señal nítida a la industria: el estándar de seguridad se está reescribiendo en los tribunales, pero, ¿qué ocurre con la ética corporativa?… O aún más simple y directo ¿dónde está la humanidad en las personas?
Talcos para pies retirados de los estantes en economías desarrolladas
Más allá de litigios, varias economías desarrolladas han visto cómo el talco desaparecía de estantes por retiros corporativos, mayor escrutinio y estándares de cumplimiento más duros.
Un hito: en Estados Unidos, Johnson & Johnson dejó de vender su talco para bebés en mayo de 2020; después, la empresa migró globalmente a fórmulas con almidón de maíz. El patrón es claro: cuando el cumplimiento regulatorio se combina con consumidores informados y minoristas prudentes, el riesgo reputacional y legal inclina la balanza hacia sustitutos “talc-free”. No siempre hay prohibiciones totales; a veces basta con que los incentivos cambien.
¿Por qué LATAM va a otro ritmo?
En buena parte de Latinoamérica, los polvos cosméticos con talco, de todo tipo de marcas incluso locales, aún encuentran espacio comercial. No es solo una cuestión de “demanda cultural”: influyen la menor presión litigiosa, marcos normativos heterogéneos, capacidades dispares de vigilancia sanitaria y la fragmentación del retail, donde conviven cadenas modernas con canales informales. A ello se suma el precio: las alternativas “talc-free” suelen costar más y no siempre tienen distribución equivalente. Cuando el bolsillo manda y el etiquetado no advierte con la misma claridad, la sustitución se ralentiza.
La pregunta duele, pero hay que formularla: si en mercados avanzados el talco se retira o se sustituye, ¿por qué en LATAM sigue en góndolas? No es que las vidas valgan menos; es que los sistemas pesan distinto. Donde la regulación es lenta, la fiscalización intermitente, la justicia costosa y la educación al consumidor insuficiente, el riesgo se traslada a las familias. Cambiar ese equilibrio exige cinco movimientos: (1) armonizar estándares de seguridad y etiquetado con referencias internacionales; (2) fortalecer laboratorios públicos y auditorías aleatorias; (3) exigir trazabilidad y pruebas independientes para lotes; (4) facilitar sustitutos asequibles con compras públicas y acuerdos con minoristas; y (5) campañas de información claras, en lenguaje llano y comparables entre marcas. La ética pública exige que un producto “aceptable” no dependa del código postal ni del ingreso de quien lo compra.
Resulta perturbador pensar que una corporación con los recursos, el conocimiento científico y la capacidad logística continue vendiendo —directa o indirectamente— productos que han sido señalados por su potencial vínculo con el cáncer, ya que los litigios por los daños a la salud iniciaron desde tiempo atrás a su retiro definitivo en economías desarrolladas.
Si una empresa sabe que su fórmula es cuestionada, ¿Cómo puede justificar mantenerla en circulación, aunque la ley local aún lo permita? Ahí la ética corporativa se vuelve un espejo incómodo: no se trata solo de cumplir normas, sino de reconocer el deber moral de no poner en riesgo vidas por rentabilidad.
En América Latina, donde los controles son laxos y las autoridades tardan en reaccionar, las compañías se amparan en la “demanda del mercado” y en la ausencia de prohibiciones explícitas. Pero cuando la ciencia ya advierte y los países desarrollados retiran el producto de sus estantes, seguir vendiéndolo no es una decisión comercial: es una elección consciente de priorizar las ganancias sobre la salud humana.
Lo que viene: responsabilidad compartida
La discusión ya no es si una sola marca debe responder, sino cómo toda la cadena —proveedores, fabricantes, distribuidores y reguladores— asume un estándar preventivo. Donde la evidencia es controvertida, la prudencia debe guiar: si existe alternativa viable y el costo de error es alto, la elección social es sencilla.
El retiro en Estados Unidos en mayo de 2020 marcó un punto de inflexión de mercado; replicar esa curva en LATAM requerirá alinear incentivos, visibilizar riesgos y abaratar sustitutos. Si la industria puede reformular y los reguladores pueden verificar, el consumidor no debería cargar con la incertidumbre.
En Estados Unidos, la comunidad latina —amplia, joven y decisiva en consumo— juega un papel clave al exigir transparencia y elevar estándares para todos. Su poder de compra y su organización cívica pueden acelerar la adopción de productos más seguros, impulsar etiquetados claros y presionar a minoristas para priorizar alternativas “talc-free” accesibles.
No te pierdas la señal en vivo de Comercio TV aquí y mantente al día en la actualidad financiera